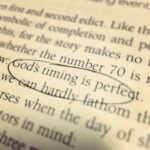Francisco de Asís se sabía hermano de toda la creación, nada de la tierra le era extraño. Hablaba de “hermana agua, hermano sol, hermano lobo”, y con la misma sencillez y ternura se refería a la “hermana muerte”. Josemaría Escrivá no duda en manifestar sentimientos semejantes, y después de decir que la muerte de cada uno “vendrá en el tiempo, en el lugar y del modo que más convenga, … enviada por nuestro Padre-Dios”, osa añadir: “Bienaventurada sea nuestra hermana la muerte”.
Dar la bienvenida a la muerte no es tarea fácil. Y es lógico y natural. La fe en la vida eterna, en el encuentro definitivo con Dios, no siempre es tan viva que consiga llena de luz el horizonte del “más allá”. Y, aun siendo muy viva la fe, el amor a las personas con las que convivimos; la limitación del ser humano para apreciar el infinito de la eternidad, hace siempre algo difícil aceptar serenamente el salto final. Por eso, en tantas ocasiones, Dios tiene la misericordia de llamar al improviso, casi sin avisar, cuando ve que el alma está preparada para dejar este mundo.
En noviembre, el hablar de la muerte deja de ser un tabú. Deja de ser un tema reservado al sermón de la Misa de funeral, o de plática de días de retiro espiritual. En noviembre, después de la fiesta de “Todos los Santos”, y del día de difuntos, los que nos han precedido en el caminar por la tierra se nos hacen más cercanos; o quizá somos nosotros quienes nos acercarnos a ellos. Dejamos las preocupaciones cotidianas, atravesamos las puertas del cementerio y, entre tumba y tumba, levantamos el vuelo hacia lo desconocido y entablamos un diálogo inusitado con nuestros difuntos, como si esperásemos de ellos una respuesta que nos ilumine el misterio de nuestra propia muerte, y que nos den una mano para que sepamos seguir sus pasos.
Sin darle ningún sentido trágico, que no lo tiene, no podemos “pasar de la muerte”; sería una traición a toda nuestra naturaleza, a sentimientos recónditos en todo ser humano; sería, y esto es peor, quitar toda la grandeza a la vida: sin la muerte, que nos abre las puertas del cielo –y, por desgracia, también las del infierno-, nada vale la pena.
Ni “pasar de la muerte”, considerándola algo trivial, ni caer en actitudes tan de pena y de tristeza que acabasen por provocar deseos de huir de todo lo relacionado con la muerte. Después de contemplar la muerta y la resurrección de Cristo, la muerte se transforma en un paso natural, sin llegar a convertirse en “costumbre, que lleva muy bien la gente”, como canta la milonga argentina.
Esa “naturalidad cristiana de la muerte” es la que a mí me conmueve al acercarme a un cementerio, y ver los nichos de pared y de tierra, los mausoleos, las tumbas de familia, llenas de flores. Es una señal de vitalidad, y nunca se reduce a una costumbre social, una obligación que hay que cumplir para que nadie piense mal ni del muerto ni del vivo.
Para recordar en diálogo a nuestros difuntos tenemos el camino de las oraciones y de las flores. Las flores tienen su lenguaje; son oraciones además de ser frutos vivos de la naturaleza que expresan sentimientos de amor, de cariño. Quizá cuando queremos transmitir algo que no sabemos, o nos atrevemos, a decir de palabra, encargamos unas flores que hablen por nosotros.
Hacemos lo mismo con los difuntos: rompen el hielo y facilitan el recuerdo. Que una rosa se abra ante la lápida de una tumba tiene un encanto particular. Viene a ser como el reconocimiento del despertarse del alma a la eternidad; una transmisión de vida. Una unión entre la vida de aquí y la vida del más allá. Raro será que al colocar un ramo de flores, no salga del corazón al menos un Avemaría por el alma del difunto. Así, entre flores y oraciones, se hace más natural la muerte, se le pierde el miedo, y su aguijón no angustia ni sobrecoge, aunque no deje de estremecer. Que también, Cristo, Dios y hombres verdadero, se estremeció.