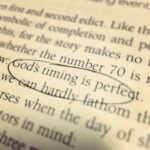El camino de búsqueda de la propia vocación puede ser vertiginoso, ¡y a la vez fascinante! Quizás con los años volvamos la mirada atrás y recordemos con emoción, nostalgia, sobrecogimiento, gratitud y una sonrisa esas largas horas frente al Sagrario preguntándole: “¿qué quieres, Señor, de mí?”.
La vocación no se impone: se insinúa. Dios no quiere coartar nuestra libertad, así que nunca gritará lo que espera de nosotros. Lo susurrará. Es necesario hacer silencio interior para descubrir los pasos que Él nos sugerirá.
No esperes fuegos artificiales
Como le pasó a Elías, Dios no estaba ni en el viento huracanado sino en una suave brisa. Tampoco a nosotros nos sucederá –de ordinario– nada espectacular, ni fuegos artificiales, ni certezas absolutas.
Quizás solo una duda que se va repitiendo y haciendo eco día a día en el corazón en preguntas como: ¿para qué fui creado?, ¿cómo seré feliz?, ¿qué puedo hacer por Dios? Para reconocer la vocación es necesario aprender a escuchar esas preguntas sin huir de ellas, ni temer a la respuesta.
Es dejar que el silencio se haga espacio entre tanto ruido, para reconocer los murmullos del Señor y la paz que sentimos cuando pensamos en un camino, en la alegría que brota sin motivo aparente, en el deseo de entregar la vida a algo más grande que nosotros.
No siempre sabremos ponerle nombre. A veces se manifiesta en una inquietud que no sabemos explicar, en una atracción por el servicio, en la experiencia de plenitud al ayudar, acompañar, enseñar o crear. Dios se sirve de los gestos más humanos para revelarnos su sueño.
Por eso, reconocer la vocación no depende de tenerlo todo claro –al menos, no de una vez y por completo-, sino de estar atentos y dispuestos. El alma lo intuye: donde hay más amor, ahí está el camino. Por eso, discernir no es complicarse la cabeza, sino simplificar el corazón. Discernir es, entonces, ir descubriendo con paz, qué nos acerca más a Él y a los demás.
¿Cómo sé que Dios me llama?
Esta es una pregunta trampa, porque Dios siempre llama. A algo nos llama. Es cuestión de preguntarle a qué. Una vez que empezamos a ver con mayor claridad el camino, hay tres señales que suelen acompañar a la vocación.
La paz interior: no una emoción pasajera, sino la certeza de estar en el lugar correcto, incluso en medio de las dificultades.
La fecundidad: la vocación verdadera no se encierra en sí misma; da vida, inspira, multiplica el bien.
La alegría fiel: no siempre radiante, pero sí profunda: la alegría de saberse amado y en camino, aunque haya cansancio.
Aun así, discernir lleva tiempo. La claridad se alcanza caminando. Dios no nos muestra el mapa completo, solo el paso siguiente. Como un rompecabezas, debemos ir poniendo pieza por pieza, quizás veremos primero las esquinas e iremos descubriendo cómo se aclara el panorama.
Por tanto, nos pide confianza, no control. En esa espera paciente se va tejiendo la respuesta.
¿Cómo responder?
El discernimiento, si bien lleva tiempo, no es para siempre. Una vez reconocida, la vocación pide algo más que comprensión: pide una respuesta. No basta con admirarla desde lejos; hay que encarnarla. Ahí comienza la aventura de vivir lo que se ha descubierto.
No es necesario tener una vida perfecta antes de responder. Probablemente, nunca la tengamos. Lo importante es seguir ofreciendo nuestra disponibilidad e intención a Dios. Seguir levantándonos cada día y repetir, aunque sea en voz baja (y quizás aún medio dormidos): “aquí estoy, Señor”.
Esa disposición cotidiana —fiel y perseverante— es lo que transforma el llamado en la historia de amor que escribiremos con Dios.
Cada vocación tiene su modo concreto de realizarse: el matrimonio, el sacerdocio, la vida consagrada, la misión laical, la entrega profesional, el apostolado silencioso. No hay una mejor que otra.
Lo mejor es ser lo que Dios soñó. La plenitud no está en la forma, sino en la fidelidad.
¿Podré seguir, podré ser fiel?
Responder a la vocación puede dar miedo. Nadie se siente completamente preparado. Sin embargo, si Dios llama, también capacita.
No es necesario tener talentos extraordinarios, sino un corazón que confíe. La fidelidad se construye con pasos pequeños: un día, una semana, una vida.
El amor persevera cuando se alimenta de gracia. Y esa gracia llega cada mañana, fresca y suficiente, como el maná del desierto. No se acumula: se recibe, día a día. Es necesario el esfuerzo por levantarse temprano, recogerlo, prepararlo y poder nutrirse con él. Tampoco se almacena… a cada día, le basta la gracia de cada día.
Quien aprende a vivir así, con las manos abiertas, descubre que Dios nunca falta. Quien aprende a abrir las manos, para no aferrarse al propio plan, descubre que Él las llena.
***
La libertad del “sí”
Aunque la llamada de Dios es una propuesta que espera respuesta, Dios no obliga. Nosotros elegimos la respuesta, libremente. Podemos decir “no” y aun así, Él seguirá buscándonos… de otras formas. Nos ofrecerá rutas nuevas, paisajes distintos, oportunidades inesperadas para volver a empezar.
¡Cuánto vale decir “sí”! Verdaderamente, vale la pena. Cuando decimos “sí”, todo se ordena. No desaparecen las pruebas, pero se ilumina el camino. Porque vivir la vocación es vivir reconciliados con lo que somos y con Quien nos soñó.
Y así, entre incertidumbres y certezas, entre miedos y confianza, se escribe una historia preciosa.
Mabe Andrada para Ama Fuerte