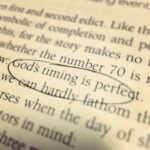«Con amor eterno te amo, por eso te mantengo mi gracia» (Jer 31, 3).
Dios nos amó primero, antes de que llegáramos a la existencia y, por tanto, antes de que pudiéramos amarlo. Nos ama porque nos ama, sin razones. Su amor de Padre no está en función de nuestros méritos. Es gratuito. Es incondicional. Nos somos hijos por habernos portado bien. Somos hijos porque Él nos ha querido y creado. Y podemos ser hijos de un modo muy especial, otros Cristos, seres humanos divinizados, miembros de la familia divina, porque Jesucristo dio la vida por nosotros antes de que viniéramos a este mundo, demostrándonos así cuánto nos quiere.
«Nadie tiene amor más grande que el de dar uno la vida por sus amigos» (Jn 15, 13).
Un padre o una madre quieren a su hijo porque es su hijo. Y si es un malvado, lo siguen queriendo, porque es su hijo.
Mis obras buenas, realizadas con su gracia, son el modo de corresponder al amor creador y redentor de Dios. Pero si le ofendo, no deja de quererme. ¡No deja de quererme! ¡No deja de quererme! Hay que repetirlo mil veces, si es preciso. ¡No deja de querer al hijo pecador! Y porque me quiere, me busca, me llama, me concede la gracia del arrepentimiento, me perdona, me levanta del fango, me lava, me abraza, me llena de besos, me viste con un traje nuevo y hace fiesta porque me ha recuperado.
Nunca hay motivo para desconfiar de Dios.
Dios me quiere así, “sin razones”, para que también yo pueda querer a los demás “sin razones”. Por eso, cuando comprendemos cómo nos quiere Dios, aprendemos a querer de verdad a nuestros hermanos. No tenemos en cuenta si nos caen bien o mal, si están de acuerdo con nuestras ideas o no, si pertenecen a nuestra cultura o a otra, si son ricos o pobres, cultos o incultos… Queremos a los demás “sin razones”, sin condiciones, como nosotros somos queridos por Dios.
Del libro «Dios te quiere, y tú no lo sabes» de Tomás Trigo (cap. 10)