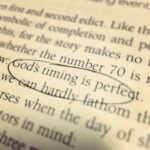A nivel atmosférico, podríamos decir que el viento es un flujo de aire; o dicho de otra manera, aire en movimiento. Ciertamente el viento es aire, pero sin el movimiento no se produce el viento. Nos preguntamos: ¿qué produce el viento? Dicen los entendidos en esta materia que los vientos surgen por las distintas temperaturas en el aire que, cuando está frío tiende a desplazarse hacia abajo y cuando está caliente hacia arriba, estos movimientos de bolsas de aire provocan los vientos. Es decir, el aire cuando se enfría desciende, y al calentarse, asciende. Dejemos, por ahora, los vientos y vayamos a lo que de verdad nos interesa.
Nos vamos a remontar a la primera fiesta judía de Pentecostés después de la Resurrección del Señor; los Hechos de los Apóstoles nos relata esto: “Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían, posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu le sugería” (cfr. Hch 2, 1-5) Nos atrevemos a decir que el Espíritu de Dios provoca un ruido como el de un “viento impetuoso” porque la gracia del Señor desciende para calentar a aquel primer puñado de discípulos que, asustados aún por los acontecimientos, se encontraban reunidos en aquella casa. Es como si las “lenguas de fuego” encendieran en los discípulos tal ardor que los elevase por encima de cualquier posibilidad meramente humana y los moviera con su fuerza, provocando “un viento ruidoso” que los ascendiera a participar de aquel Espíritu que se había “enfriado” para descender sobre aquella “bolsa fría” que formaban aún los discípulos de Jesús.
Desde entonces, el “viento recio” del Espíritu no ha dejado de mover a la Iglesia, de Norte a Sur, de Este a Oeste, provocando la conversión de muchos, “calentando” las almas, y haciéndolas moverse como un viento para envolver con su gracia a toda la Tierra.
Es Pentecostés; probablemente, como aquellos primeros, nosotros también estemos desconcertados o asustados por los acontecimientos -Dios sabrá- y necesitemos de la gracia y fuerza del Espíritu Santo. La iniciativa divina nunca se agota, nunca se cansa de regalarnos el gran don que es el Espíritu, de soplar con su amor sobre nosotros, fríos o tibios tantas veces, para que “calentados” por su bendición nos movamos como el viento. Es doctrina que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, por lo tanto, cuando recibimos al Espíritu Santo, no sólo lo recibimos a Él, que es la tercera Persona de la Trinidad, sino también al Padre y al Hijo, es decir, a “todo” Dios, que es Único; algo tan imponente que resulta un “huracán” al mezclarse lo divino con lo humano.
Sin embargo, no quisiera que redujésemos al Espíritu de Dios con la imagen de “viento recio” o “llamaradas de fuego”; pues estas no son, efectivamente, mas que una ínfima expresión del Amor divino. Igualmente podríamos, como el profeta Elías en el monte Horeb, “sentir” al Espíritu-Dios en la “suave brisa” (cfr. 1Re 19, 11-13)
Sea como fuere, lo cierto y real es que el Espíritu Santo viene a llenar los corazones de sus fieles y a encender en ellos la llama de su amor; sin embargo muchos lo llaman “el gran desconocido”. Es necesario no sólo saber quién es el Espíritu Santo, sino también vivir nuestra existencia cristiana “contando” con su gracia, pues sin Él, que vivifica a su Iglesia, no nos mantendríamos en la fe.
Quiero proponerte que leas, reces y reflexiones este texto, que en lenguaje litúrgico se llama Secuencia, y que la Iglesia lo propone para la fiesta de Pentecostés. Se leerá en la Misa de este día:
Ven, Espíritu Divino
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre;
don, en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas;
fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma,
divina luz y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre,
si tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado,
cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde
calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.
Reparte tus siete dones,
según la fe de tus siervos;
por tu bondad y tu gracia,
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno. Amén.
Recuerda que ese “viento”, sea huracanado o suave, lo provoca el Espíritu Santo para algo. ¿Para qué? Para que seas santo y ayudes a otros a ser santos.
Antonio Manuel Álvarez Becerra