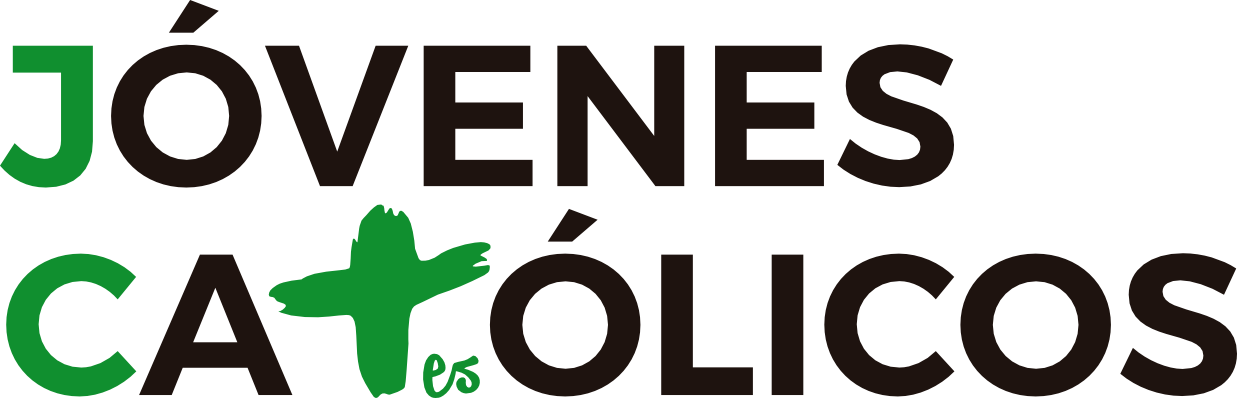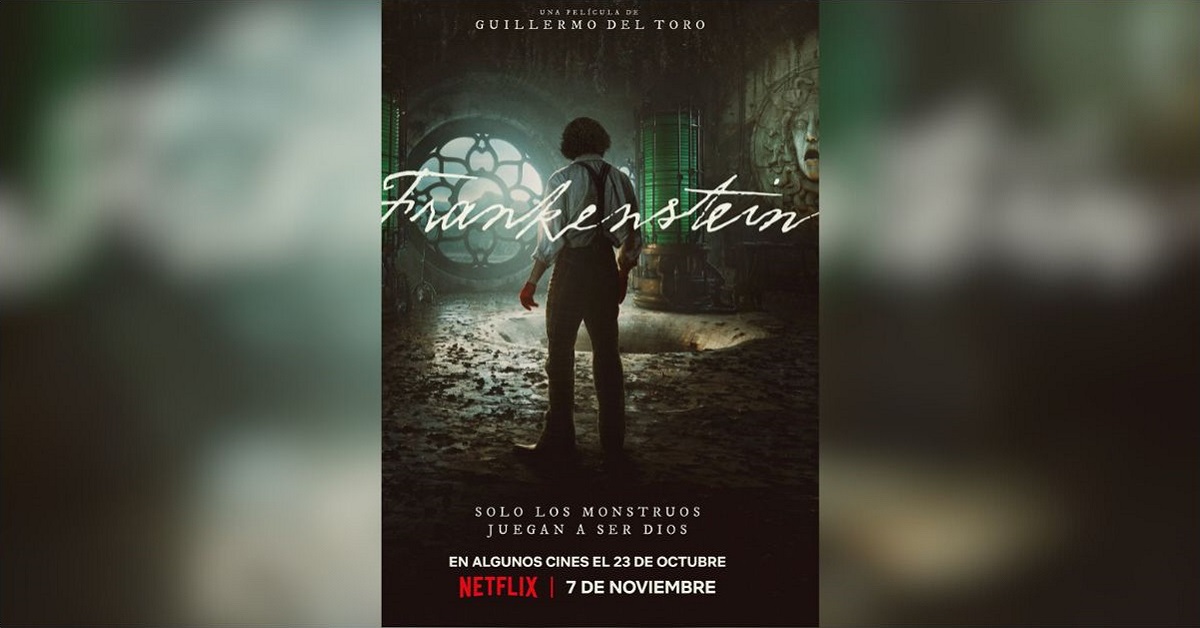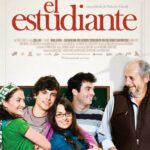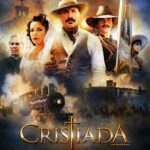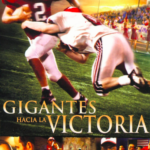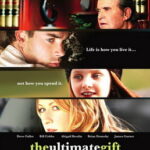La película Frankenstein (2025) de Guillermo del Toro, basada en la novela Frankenstein; or, The Modern Prometheus (1818) de Mary Shelley, es una obra que interroga el corazón humano. Desde su fotografía hasta sus silencios, la película nos confronta con una pregunta clásica y siempre vigente: ¿Quién es realmente el monstruo?
Aquí presento una reflexión desde la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II.
1. La vida y la muerte como misterio
La película nos recuerda que la vida y la muerte no son problemas que se resuelven, sino misterios que se habitan. El ser humano busca superar sus límites, dominar la existencia, escapar del dolor. Victor Frankenstein no crea por amor, sino por miedo: miedo a la pérdida, miedo al vacío, miedo a la muerte.
En la Encarnación, Dios no viene a resolver nuestros misterios, sino a compartirlos. Jesús entra en la historia para preguntar al hombre por el sentido de su corazón. Del Toro deja ver esto: es como si también Dios, en la relación con el hombre, dijera: “Explícame quién eres, para que tú mismo te descubras”.
2. El hombre original y el hombre herido
San Juan Pablo II habla del hombre original (el que nace del amor de Dios) y del hombre histórico (herido por el pecado).
La película encarna esta tensión:
• La Criatura representa al hombre original: vulnerable, sensible, abierto al encuentro.
• Víctor representa al hombre histórico: marcado por heridas no sanadas, por miedo, por orgullo.
Somos el resultado de nuestras decisiones, pero también de nuestras heridas. Mientras no las reconozcamos, creamos monstruos: acciones, hábitos, máscaras, compulsiones que terminan dominándonos.
3. ¿Cuándo el monstruo deja de ser monstruo?
Cuando se encuentra con el amor.
Las escenas más luminosas de la película son precisamente aquellas en las que la Criatura es mirada con misericordia:
• Elizabeth, que ve su corazón.
• El anciano ciego, que no puede juzgar por apariencias.
El ciego no ve la deformidad, sino la humanidad. Esta es la mirada de Dios: no la que analiza, sino la que abraza. La Criatura solo quería una cosa: ser visto como hijo, no como error.
Por eso, el clímax es tan profundo ante las palabras de Víctor frente a su Criatura: “Perdóname, hijo”. Esa frase restaura la identidad, se ha asumido la realidad. El amor humaniza.
El drama entre padre e hijo se disuelve cuando las máscaras desaparecen y el amor se impone ante la muerte. Aquí, tanto Mary Shelley y Guillermo del Toro intencionalmente hacen una autobiografía de sus vidas. Cuando se nos niega el amor de nuestros padres, las heridas surgen y nos enseñan mentiras.
“El corazón se romperá, y aún roto seguirá viviendo.”— Lord Byron
4. El drama de la concupiscencia
San Juan Pablo II enseña que la concupiscencia es la fuerza interior que nos inclina al egoísmo, al miedo y a la posesión. Víctor no crea por amor, sino para superarse a sí mismo. Así, la criatura deja de ser obra y se vuelve acusación viva.
Cuando atacamos lo que hemos creado desde la herida, regresa más fuerte, más oscuro. El hombre que quiere ser dios termina esclavo de sí mismo. Nos escondemos tras apariencias, “vidas correctas”, máscaras, pero el corazón sigue pidiendo redención.
5. “No es bueno que el hombre esté solo” Gen 2,18
La Criatura lo sabe profundamente. Desde que abre los ojos, busca vínculo, abrazo, pertenencia. El hombre fue hecho para la comunión.
Elizabeth puede ver lo que otros no ven porque ella también conoce el dolor de no pertenecer. Ella tiene un corazón capaz de reconocer. Y es aquí donde la Teología del Cuerpo ilumina el drama:
“El ser humano no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo.” — San Juan Pablo II, Catequesis del 16 de enero de 1980. La Criatura desea ser acogida, reconocida, recibida. No quiere poder, quiere relación. No quiere dominar, quiere ser amado. El amor lo explica todo.
6. La gran paradoja humana
No tememos tanto a la muerte como a vivir sin sentido. La Criatura quiere morir porque no encuentra un para quién. Cuando recupera el vínculo, la vida deja de ser maldición. Por eso, alguien dijo: “La muerte grita: ¡vive!”
Miguel de Unamuno en Del sentimiento trágico de la vida (1913), sostiene que el ser humano vive en tensión entre morir y desear vivir, y que la muerte misma despierta el impulso de afirmar la vida.
Realmente no huimos de la muerte: huimos del amor, nos aterra la idea de amar porque en el pasado fuimos heridos; el amor nos expone y no expone para acusar, sino para iluminar. Es esa vulnerabilidad la que saca a la luz lo que nos acusa y nos hunde; es lo que le pone orden al caos. Tenemos miedo a la verdad, porque nos aterra la idea de vernos como lo que no queremos: como monstruos.
Conclusión
El monstruo es lo que rechazamos de nosotros mismos.
Lo que no queremos ver.
Lo que nos avergüenza.
Pero perseguir al monstruo solo lo fortalece.
La redención comienza cuando dejamos de huir y pedimos perdón, cuando asumimos la realidad y reconocemos la ayuda de Dios. Dios nos persigue no para condenarnos, sino para sanarnos.
VIVE mientras haya vida. Porque aún en la herida, Dios dice que el hombre es bueno.
Génesis 1,31: “Y vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno.”
David Pérez