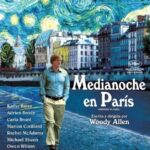La película “La sociedad de la nieve”, dirigida por Juan Antonio Bayona, se estrenó la semana pasada en Netflix. Toma el título del libro de Pablo Vierci (2008) y está nominada a los premios Oscar y Goya.
Narra el accidente aéreo del equipo uruguayo de rugby en los Andes, que el 12 de octubre de 1972 partió de la ciudad de Montevideo para jugar un encuentro en Santiago de Chile. Este relato fue contado anteriormente en la película “¡Viven!” (1993), que tuvo como referencia el libro de Piers Paul Read (1974).
Se han escrito otros testimonios por los propios protagonistas y se han realizado documentales contando su experiencia. Sin ánimo de hacer un “spoiler” de la película, pretendo resaltar algunos aspectos edificantes de esta hazaña, calificada como de trágica y milagrosa. Merece un especial reconocimiento, pese a la dureza de los hechos, porque se suscitan cuestiones antropológicas, religiosas, de amistad y superación.
El vuelo 571 de las Fuerzas Aéreas Uruguayas, con 45 pasajeros (19 jugadores del equipo “Old Christians Club”, 5 tripulantes y algunos familiares) despegó con destino a la capital chilena, pero tuvo que aterrizar, por una tormenta, en la ciudad argentina de Mendoza.
Al día siguiente, a doscientos kilómetros de su destino, la aeronave se estrelló a las 15.34 en la cordillera andina, debido a un error humano de los pilotos. El avión chocó contra varios picos, perdió la cola y las alas y el fuselaje acabó en un glaciar de nieve a 3.570 metros de altitud.
En los doce primeros días fallecieron 18 personas por el impacto, la deshidratación y la congelación. También sufrieron una avalancha de nieve que sepultó un metro a los refugiados en el avión siniestrado y causó ocho muertes más. Al encontrar las baterías del avión intentaron sin éxito activar la radio de los pilotos para pedir auxilio.
Supuso un duro golpe oír la desalentadora noticia de que daban por finalizada la búsqueda de su avión desaparecido. Habían sobrevolado varios aviones por el lugar, pero no lograron localizarles. En unas circunstancias angustiosas, con temperaturas de hasta 30 grados bajo cero, sin alimentos, heridos, deshidratados, mal equipados, la única esperanza que les quedaba era la aventura de que una expedición cruzara las montañas hasta conseguir pedir ayuda. Al cabo de una semana en el glaciar agotaron los pocos alimentos que tenían racionados.
En esta sociedad solidaria de los supervivientes, se planteó la disyuntiva moral de consumir el único alimento existente, la carne de las personas fallecidas, o acabar muriendo todos. Después de debatir y argumentar a favor y en contra de esta medida extraordinaria, se encontró la solución cuando algunos expusieron que, si morían, autorizaban a que se utilizara sus cuerpos para que los demás pudieran sobrevivir. No obstante, alguno por cuestión de conciencia se negó a comer el único alimento existente y falleció.
Estos estudiantes universitarios tenían formación cristiana, rezaban el rosario y otras oraciones, y se les presentaba el dilema de alimentarse, por repugnante que pareciera contra la dignidad humana, o morir. De no haber ingerido la carne de los cadáveres, no hubieran sobrevivido las 16 personas que finalmente salvaron la vida, en los 72 días de la odisea. Algunos medios desaprensivos, con cierta dosis de puritanismo farisaico, calificaron estos hechos como canibalismo y antropofagia.
En esa situación límite, los dos más fuertes, Nando Parrado y Roberto Canossa, tomaron la iniciativa desesperada de ir a buscar ayuda, sin material y conscientes de poder morir. Los diez días que duró la aventura durmieron en sacos confeccionados por ellos, para no perecer en la nieve. Después de 38 kilómetros andando por las montañas, encontraron a un arriero que avisó a las autoridades para que vinieran helicópteros al rescate.
Esta gesta heroica nos anima a afrontar con osado coraje las dificultades de la vida, que tiene mucho de aventura apasionante, como la de los Andes. Los socios de la nieve lucharon contra toda esperanza e incluso llegaron a familiarizarse con la muerte, pero el deseo de sobrevivir para reencontrarse con sus seres queridos les motivó para no regatear esfuerzos.
Luego explicarían que sublimaron la tragedia recordando la Última Cena, cuando Jesús dio a comer a sus discípulos su cuerpo y su sangre, o al pronunciar sus palabras de que “Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos”.